Ilustración: Alba L. Giménez
Para Robert Lowell
Nos sonreímos mutuamente,
y yo me reclino contra el asiento de mimbre.
¿Cómo debe de ser eso de estar muerto?, digo.
Tú rozas mis rodillas con tus dedos azules,
y, al abrir tu boca,
una bola de luz ambarina cae al suelo
con un orificio centelleando en su interior.
No me lo cuentes, digo, no quiero oírlo.
¿Alguna vez -arrancas - llevaste
uno de esos vestidos de seda
y debido, sin más, a un accidente,
tan leve que apenas lo sientes,
tus dedos rasgaron ese vestido,
con idéntico sonido al de un cuchillo que cortara papel?
Incluso puede que lo visualizaras
percatándote de hasta qué punto esa imagen
es simplemente la prolongación de otra imagen,
que tu propia vida
es una cadena de palabras
que un día se romperá.
Las palabras, dices, como corros de muchachas
cogidas de la mano, empiezan a ascender hacia el cielo
con sus vestidos de confirmación
henchidos como blancos globos de helio,
las coronas de flores en sus cabezas dando giros y giros
y, por encima de todo eso,
ahí estoy yo, flotando,
y, bueno, así es como yo me lo represento
solo que diez veces más sereno,
diez veces más siniestro.
¿Qué ser vivo podría sobrevivir a una visión así?


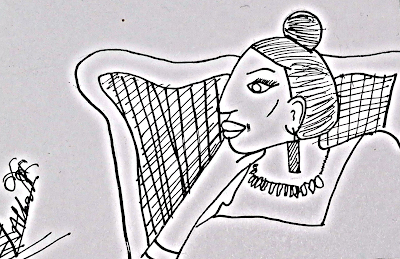
No hay comentarios:
Publicar un comentario